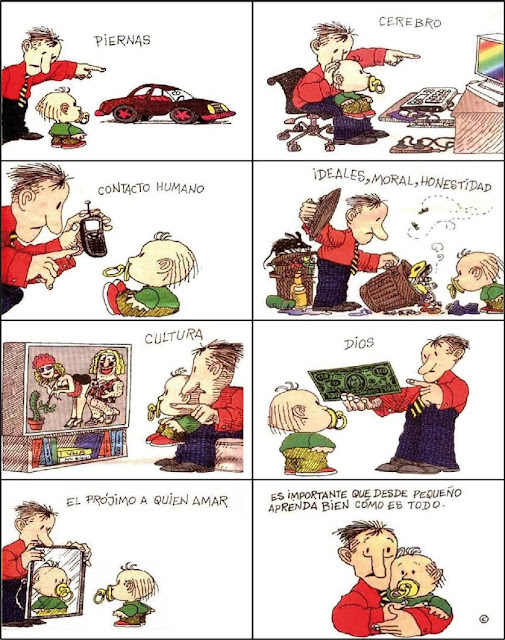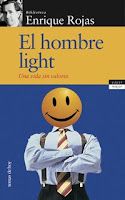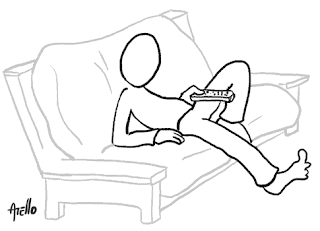Permita,
estimado lector, que comience las presentes líneas –últimas de este año que se
encamina hacia su ocaso– con una reciente anécdota personal:
En uno de los
distritos en los que trabajo como docente, la materia Filosofía fue designada
para tener “evaluación integradora”. Se trata de una instancia evaluativa
particular que debe realizarse sobre el fin del ciclo lectivo en algunas
asignaturas elegidas, mediante la cual se evalúan todos o buena parte de los
contenidos estudiados a lo largo del año. La metodología que decidí utilizar
esta vez para diseñar la evaluación consistía, en una de las consignas, en lo
siguiente: el alumno recibía un texto de mediana extensión que simulaba ser la
página del diario íntimo de un estudiante a punto de egresar del secundario.
Cada párrafo del texto era identificable con el planteo de alguno de los
filósofos estudiados a lo largo del año, de modo que la consigna solicitaba que
el alumno señale de qué filósofo se trata en cada caso y cómo o por qué logró
identificarlo. Así, por ejemplo, un párrafo hacía especial referencia a la
finalización de un ciclo, a la imposibilidad de volver al pasado, al incesante
cambio de las cosas… el alumno debía entonces señalar que eso se relacionaba con
Heráclito de Éfeso y su célebre metáfora del río. Otro párrafo reflexionaba sobre
la libertad con la que un joven adulto ha de proyectarse hacia el porvenir,
creando su propia esencia mediante sus acciones y siendo plenamente responsable
de ello, con la consecuente angustia, etc… es decir, Jean Paul Sartre. Otro
fragmento del texto se preguntaba si había que encarar la vida tendiendo hacia
la felicidad o bien haciendo hincapié en el deber sin importar las propias
inclinaciones… Aristóteles y Kant, respectivamente. Y así.
La consigna era
apropiada por varias razones: volvía sobre casi todos los contenidos
estudiados, exigía conocimiento para ser resuelta con éxito, evitaba el
rendimiento “memorístico”, era dentro de todo sencilla de corregir y, además,
permitía relacionar las diversas propuestas filosóficas con las inquietudes de
los jóvenes. Y es sobre esto último sobre lo que quisiera posar la mirada.
Al recorrer el
aula supervisando cómo lo estaban resolviendo los estudiantes y preguntando si
encontraban alguna dificultad en especial, uno de los alumnos me comentó: “Esto
es demasiado real, profe.” En primera instancia no estuve seguro de haber
comprendido su comentario, de modo le solicité que lo reiterara. “Que el texto
es demasiado real… cuesta relacionarlo con la filosofía.”
Fue una
estocada que no esperaba y de la que probablemente el alumno en cuestión no fue
consciente. Desde mi sorpresa balbuceé una tartamudeada observación del tipo
“¡Claro que es real! ¡De eso se trata!” Pero, evidentemente, si el alumno había
hecho ese comentario es porque a lo largo del año no supe hacerle ver que la
filosofía, al menos según mi modo de entenderla, está íntimamente ligada con la
realidad. Claramente, para este alumno (y seguramente no es el único) los temas
filosóficos no tienen que ver con lo cotidiano, sino que se mueven en un ámbito
de reflexiones desconectadas de lo real, en un mundo de abstracciones, ideas,
teorías alejado de lo que en verdad nos pasa, del mundo concreto, de la
“realidad”.
Semejante
apreciación del quehacer filosófico es bastante común. Con el mismo acento
anecdótico recuerdo las repetidas ocasiones en las que, al explicar a comienzo
del año las teorías presocráticas sobre el principio
de la naturaleza, he escuchado comentarios del tipo “esta gente sí que no tenía
nada que hacer…” o “hay que estar al pedo para ponerse a pensar estas cosas…”.
Es bastante común, insisto, esta identificación del filosofar con una reflexión
que poco o nada tiene que ver con la vida real, que sólo surge cuando no hay
nada “más importante” que hacer, que de alguna manera significa incluso una
pérdida de tiempo, un “cuelgue”, un distanciamiento respecto a las cosas… ¿Por
qué?
Una de las
razones consiste seguramente en el hecho de que la filosofía es concebida y
ejercida de manera tal que se presta a aquella concepción de la misma.
Ciertamente hay pensadores (y profesores) que –en consonancia con sus
intenciones o a pesar de ellas– filosofan personalmente o exponen el filosofar
de otros como algo no relacionado con lo que las cosas son. Valdría reflexionar
sobre los rasgos de algunas líneas de pensamiento y de algunos modos de
transmitir la filosofía, sobre la manera en que llevamos a cabo estas tareas,
sobre el público al que las dirigimos, sobre la finalidad que con ellas
perseguimos…
Resulta claro
que el filosofar de corte idealista,
que considera que el pensamiento es el fundamento de su propio contenido y que
lo “conocido” (si es que vale el término) es producto del sujeto, es por su
misma esencia un filosofar que termina desconectado de lo real. También la
actitud academicista termina dando
una sensación similar en el público que, al no pertenecer a la elite de
especialistas, difícilmente pueda evitar pensar que lo que se expone son
elucubraciones distanciadas de lo cotidiano. Lo mismo vale para cuando presentamos
el filosofar como un conjunto de juegos lógicos intramentales, o cuando
adoptamos una actitud exclusivamente deconstructivista que apunta precisamente
a señalar que toda propuesta filosófica no es más que un “relato” que jamás da
con el ser, o cuando en el extremo del nihilismo presuponemos directamente que
no hay ningún ser con el cual
podríamos entrar en contacto contemplativamente.
Esto por un
lado. Sin embargo, puede inquirirse otra de las razones –no inconexa a las
anteriores, por cierto– no ya en el modo mismo de filosofar, sino en la
valoración que pudiera haber de semejante actividad en un mundo como el
nuestro. Pues, ¿qué es lo que hoy por hoy solemos considerar lo importante, qué es lo real para la actual sociedad? ¿Qué es lo
que tendemos a juzgar como una pérdida de
tiempo y qué como su ganancia? ¿Qué es lo que, en general, consideramos que
nos conecta con lo existente y qué lo que nos distancia de ello? ¿Qué es “estar
en las nubes” y qué no?
El filósofo, ¿un colgado?
Siguiendo con
el tono anecdótico del comienzo, recuerdo una de las primeras clases en el
curso de ingreso a la universidad. El profesor Oscar Beltrán utilizó entonces un
dibujo del genial Quino que aún hoy utilizo también yo en mis primeras clases
del año.
Lo humorístico
del dibujo reside justamente en el hecho de que se supone que el protagonista
se dedica a responder (sin mayores dificultades) interrogantes que le son
formulados, sin embargo es él mismo el que los está formulando (y, para colmo,
no parece encontrar respuesta alguna a sus inquietudes).
Claro está que
las preguntas que nuestro hombre se está haciendo no son las mismas que vienen
a formularle a él. Imaginamos que los demás le preguntarían cosas como, por
ejemplo, dónde queda la oficina tal, cuáles son los pasos a seguir para
determinado trámite, horarios de atención, ubicación del baño, etc. Las
preguntas que él se hace, por su parte, son de otra índole; son preguntas
existenciales, filosóficas, con características bien distintas. Lo que le
consultan a él apunta claramente a un hacer (tienen finalidad práctica), lo que
él se pregunta no. Lo que le preguntan a él busca respuestas concretas,
puntuales, simples y rápidas. Lo que él se pregunta exige detenimiento,
reflexión pausada y no es posible responderlo con rapidez (si es que siquiera
es posible responderlo). Ahora bien, las preguntas que él recibe ¿son más
“reales” que las que él se está haciendo? ¿Tienen mayor relación con la
realidad? ¿Son más importantes?
¿Acaso
interrogarse sobre el origen y el sentido de la existencia no es preguntarse
por algo real? Interrogarse qué
estamos haciendo aquí, si todo tiene algún objetivo y si, en caso de que lo
tuviera, podemos conocerlo, ¿es alejarse de la vida concreta, o es más bien una
manera de estar profundamente metido en ella? Preguntarnos qué somos, ¿es una
manera de desconectarnos de lo que somos? ¿Quién está más cerca de perder el
tiempo: el que intenta comprender su naturaleza o el que lo dedica solamente a
alcanzar fines inmediatos, transitorios, efímeros sin siquiera tomar nota de
ello? ¿Quién vive de modo más real: el que se pregunta por el sentido
de la vida misma o el que, sin preguntarse por su contenido, se preocupa
exclusivamente en prolongarla?
¿Quién está más
“en la realidad”? ¿El protagonista del dibujo con sus interrogantes
existenciales, o los personajes secundarios del fondo, tan apurados, tan
ocupados, tan miopes, tan desdibujados? ¿Quién es el “colgado”: quien se
detiene e intenta escudriñar profundamente sobre las causas últimas (o primeras)
de lo que acontece, o quien se desliza por la superficie, reduciendo su existir
al de un funcionario del sistema, al de “empleado” (o sea, utilizado), o al de un hiperactivo que con su incesante
“laboriosidad” (omnipresente tanto en sus horas laborales como en su supuesto tiempo libre) pretende tal vez llenar un
vacío que prefiere no enfrentar, por lo cual se busca siempre algo para tener
entre manos? ¿Quién es el distraído, el alejado, el que está “al pedo”?
No exageremos,
de todos modos. De nada serviría dedicarse a indagar los por qué y para qué de
la existencia si uno no se procurara los medios para que ésta continúe, en la
limitada medida de lo posible. Pero nos preguntamos hasta qué punto sigue
siendo humano dedicarse a prolongar la existencia sin detenerse nunca en sus
porqués y paraqués. ¿Hasta qué punto nos hemos dejado convencer de que lo que
no está esencialmente ligado a la utilidad y a lo inmediato no vale la pena?
¿Hasta qué punto hemos terminado identificando lo importante con lo urgente, lo
práctico con lo valioso y lo profundo con lo superfluo? Nos preguntamos, en
definitiva, si no hemos reducido lo que llamamos “real” a lo que es solamente
uno de sus aspectos, dejando fuera de esa consideración toda una serie de
cuestiones y elementos de nuestra vida y también si, lamentablemente, no estamos
colaborando así con nuestra propia deshumanización.
¿Adentrarse o alejarse?
Hay maneras
diversas de pensar la filosofía y, como hemos dicho, no todos consideran que
tenga que ver con un profundizar en lo real. Quien esto escribe, empero,
considera que sí. Como dice Pieper:
Filosofar significa alejarse, no de las cosas
cotidianas, sino de sus interpretaciones corrientes, de las valoraciones de
estas cosas que rigen ordinariamente. Y esto no en virtud de una decisión de
distinguirse, de pensar de otra forma que los muchos, que el vulgo, sino porque
repentinamente se manifiesta un nuevo semblante de las cosas. Exactamente es
esta realidad: que en las mismas cosas que manejamos todos los días se hace
perceptible una faz más profunda de lo real; que a la mirada dirigida a las
cosas que nos encontramos en la experiencia diaria le sale al paso lo no
habitual, lo que no es en absoluto obvio y evidente de esas cosas.[1]
Si vale lo dicho, entonces una filosofía fiel a su vocación no es
alejamiento, sino adentramiento. Su grado de abstracción no es sino un intento
de exploración de lo esencial, de lo íntimo de la realidad. Su supuesto “elevado
vuelo” (a veces más elevado, otras veces no tanto) no es compatible con la
desconexión respecto a lo cotidiano, sino una vuelta de tuerca a la mirada de
lo que a diario nos rodea estimulada por el asombro contemplativo.
Habrá que ver entonces si somos
capaces de mantener nuestra capacidad de asombrarnos y dejarnos conmover por lo
cotidiano y su misterio, o si nos hemos estandarizado ya demasiado, si hemos
achatado nuestras inquietudes y aburguesado nuestra vocación humana de
adentrarnos en la hondura de lo real.
[1]
J. Pieper, “¿Qué significa filosofar?” en El
ocio y la vida intelectual, Rialp, Madrid, 1998, p. 126.